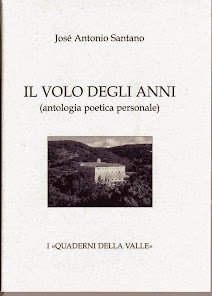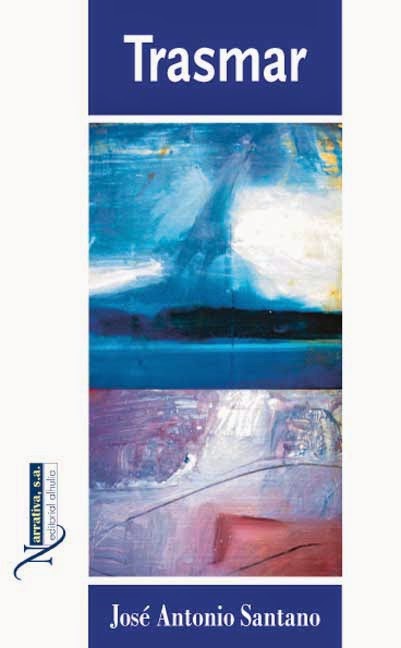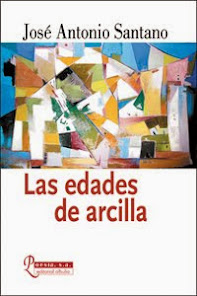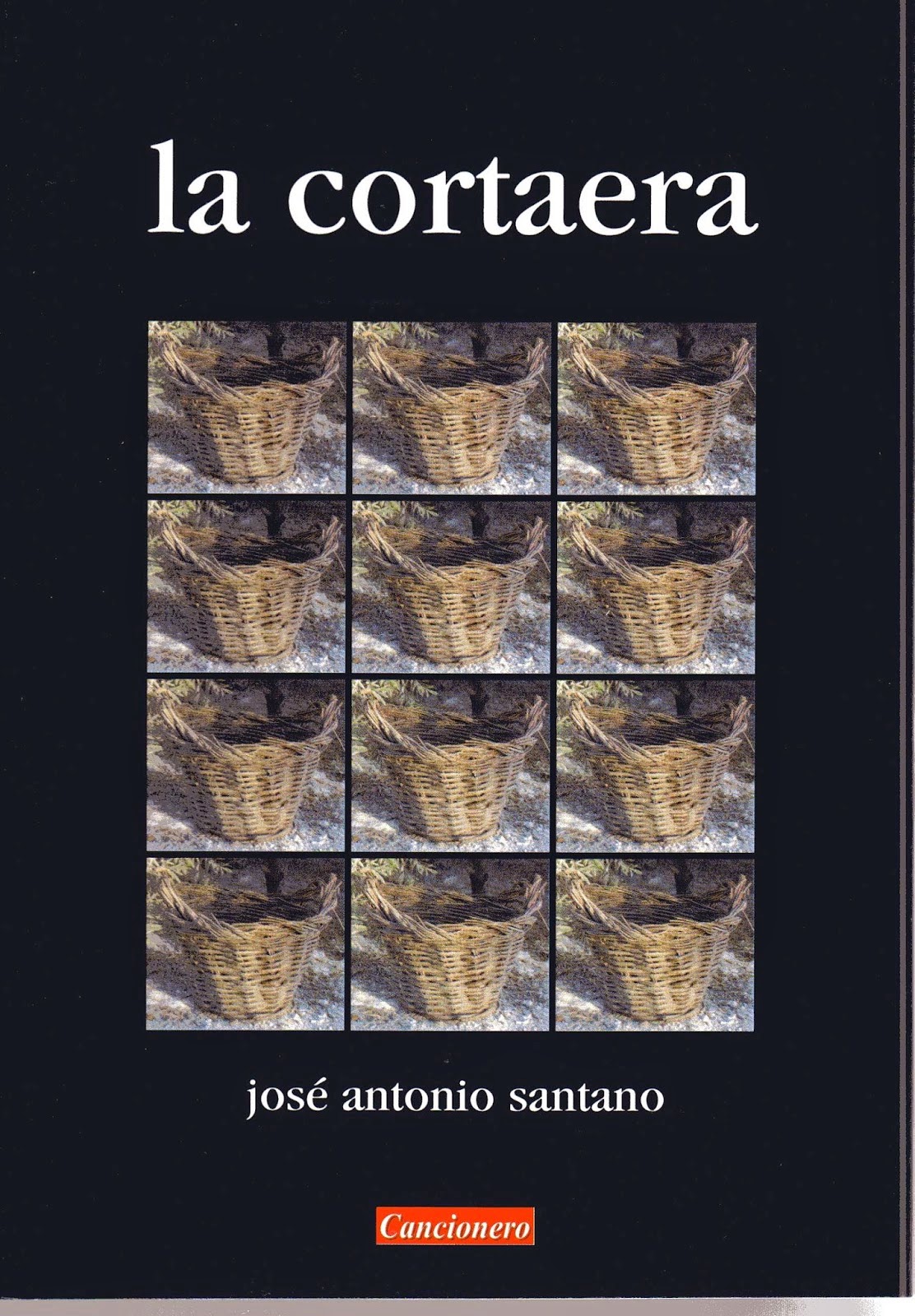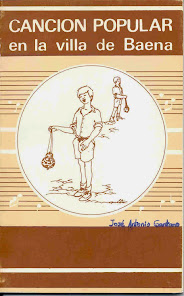Cada treinta y seis años una lluvia de estrellas nos sorprende en la noche y nos extiende un manto luminoso y brillante, un manto que nos cubre por un instante único y nos evita el frío, un manto imaginario que nos hace sentirnos nuevamente pequeños, perdidos en el cielo, (los seres diminutos que finalmente somos), y nos recuerda un tiempo ya lejano y oscuro, (anclado en la memoria), en que todo era mágico y todo era posible.
Buscar este blog
PÁGINAS DE LA REVISTA
- Inicio
- 2020 VERSOS CONTRA VIRUS.
- 2019 PERIÓDICO IDEAL
- 2019 DIARIO DE ALMERÍA
- (2018) DIARIO DE ALMERÍA
- (2017) DIARIO DE ALMERÍA
- (2016) DIARIO DE ALMERÍA
- (2015) DIARIO DE ALMERÍA
- (2013) DIARIO DE ALMERÍA
- JOSÉ ANTONIO SANTANO SERRANO
- BIBLIOGRAFÍA JOSÉ ANTONIO SANTANO SERRANO
- CUADERNOS DE CARIDEMO IMPRESOS.
- CUADERNOS DE CARIDEMO. REVISTA DIGITAL DE LITERATURA
- POESÍA HISPANOAMERICANA ACTUAL
Francisco Cañabate Reche. Lluvia de estrellas.
Cada treinta y seis años una lluvia de estrellas nos sorprende en la noche y nos extiende un manto luminoso y brillante, un manto que nos cubre por un instante único y nos evita el frío, un manto imaginario que nos hace sentirnos nuevamente pequeños, perdidos en el cielo, (los seres diminutos que finalmente somos), y nos recuerda un tiempo ya lejano y oscuro, (anclado en la memoria), en que todo era mágico y todo era posible.
Francisco Cañabate Reche. Lluvia de estrellas.
Cada treinta y seis años una lluvia de estrellas nos sorprende en la noche y nos extiende un manto luminoso y brillante, un manto que nos cubre por un instante único y nos evita el frío, un manto imaginario que nos hace sentirnos nuevamente pequeños, perdidos en el cielo, (los seres diminutos que finalmente somos), y nos recuerda un tiempo ya lejano y oscuro, (anclado en la memoria), en que todo era mágico y todo era posible.
Juan Pardo Vidal. Te llamaré T
Yo puedo decir lo que quiera, por ejemplo eso que has leído, soy la autora y nada me impide escribirlo. Para que existas puedo llamarte Z —lo que no tiene nombre no existe—y gritar que te queda muy gracioso mi chal, el que te has puesto sobre los hombros. Esto último puedo decírtelo a voces, «¡Te queda muy gracioso mi chal!», desde lejos para que vuelvas la cabeza y me sonrías, porque en mi historia estás ahí, de espaldas, apoyado en la barandilla de mi terraza mirando una ciudad que no comprendes, y he decidido que, aunque tú nunca tienes, hace un poco de frío. Tus codos están apoyados en el metal de la barandilla y las palmas de las manos fabrican un triángulo que sujeta una zona indeterminada entre tu barbilla y las mejillas, pareces un niño contrariado, pero no, sólo estás sorprendido. El mundo sorprende a poco que te detengas a observarlo. Detenerse a ver el mundo es como pasear por tu ciudad mirando hacia arriba, parece distinta, irreconocible, otra, ¿qué ciudad es ésta? Tienes en el balcón el pelo negro, Z. No. Negro no. Lo tienes oscuro, pero entreverado de canas, un poco largo para tu edad, la verdad, y la pierna derecha la has liado en la izquierda, que es la única que apoyas, echado sobre la barandilla, pareces un flamenco, qué postura más incómoda para un hombre maduro. En realidad te he dicho lo del chal por puro egoísmo, como todo lo que se hace por amor. Para que sonrías, porque así puedo ver yo esos hoyuelos tan raros que te salen a ambos lados de la cara, me encantan, te los he puesto yo ahí, yo elijo, mando yo, pero te quedan geniales, admítelo. Sería más exacto decir que por ahora te quedan bien, pues tal vez dentro de diez años sean horribles y en lugar de graciosos agujeritos sean nidos de arrugas. No estaré yo aquí para verlo, eso te lo digo ya. Me agacho. Fallaste. Qué carácter tienes para no ser real. Como vuelvas a tirarme un cojín te cambio el perfil psicológico y puede que hasta el nombre, te pondré de nombre una consonante más común, como B. Ahora que lo pienso, B es la siguiente consonante a Z, es un patrón, una secuencia natural, pues la A es una vocal y no cuenta en la serie. Vaya rollo. Paso. Te cambio de consonante otra vez. De ahora en adelante, aunque seas el mismo, en lugar de Z, te llamaré T. Eso es. Me pone ese nombre, T.
Juan Pardo Vidal
Juan Pardo Vidal. Te llamaré T
Yo puedo decir lo que quiera, por ejemplo eso que has leído, soy la autora y nada me impide escribirlo. Para que existas puedo llamarte Z —lo que no tiene nombre no existe—y gritar que te queda muy gracioso mi chal, el que te has puesto sobre los hombros. Esto último puedo decírtelo a voces, «¡Te queda muy gracioso mi chal!», desde lejos para que vuelvas la cabeza y me sonrías, porque en mi historia estás ahí, de espaldas, apoyado en la barandilla de mi terraza mirando una ciudad que no comprendes, y he decidido que, aunque tú nunca tienes, hace un poco de frío. Tus codos están apoyados en el metal de la barandilla y las palmas de las manos fabrican un triángulo que sujeta una zona indeterminada entre tu barbilla y las mejillas, pareces un niño contrariado, pero no, sólo estás sorprendido. El mundo sorprende a poco que te detengas a observarlo. Detenerse a ver el mundo es como pasear por tu ciudad mirando hacia arriba, parece distinta, irreconocible, otra, ¿qué ciudad es ésta? Tienes en el balcón el pelo negro, Z. No. Negro no. Lo tienes oscuro, pero entreverado de canas, un poco largo para tu edad, la verdad, y la pierna derecha la has liado en la izquierda, que es la única que apoyas, echado sobre la barandilla, pareces un flamenco, qué postura más incómoda para un hombre maduro. En realidad te he dicho lo del chal por puro egoísmo, como todo lo que se hace por amor. Para que sonrías, porque así puedo ver yo esos hoyuelos tan raros que te salen a ambos lados de la cara, me encantan, te los he puesto yo ahí, yo elijo, mando yo, pero te quedan geniales, admítelo. Sería más exacto decir que por ahora te quedan bien, pues tal vez dentro de diez años sean horribles y en lugar de graciosos agujeritos sean nidos de arrugas. No estaré yo aquí para verlo, eso te lo digo ya. Me agacho. Fallaste. Qué carácter tienes para no ser real. Como vuelvas a tirarme un cojín te cambio el perfil psicológico y puede que hasta el nombre, te pondré de nombre una consonante más común, como B. Ahora que lo pienso, B es la siguiente consonante a Z, es un patrón, una secuencia natural, pues la A es una vocal y no cuenta en la serie. Vaya rollo. Paso. Te cambio de consonante otra vez. De ahora en adelante, aunque seas el mismo, en lugar de Z, te llamaré T. Eso es. Me pone ese nombre, T.
Juan Pardo Vidal
Aquel dos de diciembre. Andrés Rubia
Aquel dos de Diciembre, con un ramo de flores robado en una mano, con las llaves en la otra, preferí llegar de nuevo a casa, rehusando tomar el ascensor por no ver mi cara de desolación durante el trayecto y contemplarme en el espejo como un miserable recién abandonado por su última musa… Metí la llave, abrí la puerta, me dirigí hacia el aparato, metí el cd, seleccioné el número, pulsé el play y, tras arrojarme a la cama como un suicida que lo hace al vacío, me quedé escuchando “el tiempo de la cerezas” de Bunbury.
Aquel dos de diciembre. Andrés Rubia
Aquel dos de Diciembre, con un ramo de flores robado en una mano, con las llaves en la otra, preferí llegar de nuevo a casa, rehusando tomar el ascensor por no ver mi cara de desolación durante el trayecto y contemplarme en el espejo como un miserable recién abandonado por su última musa… Metí la llave, abrí la puerta, me dirigí hacia el aparato, metí el cd, seleccioné el número, pulsé el play y, tras arrojarme a la cama como un suicida que lo hace al vacío, me quedé escuchando “el tiempo de la cerezas” de Bunbury.
MIS COLABORACIONES EN YOUTUBE
VERSOS CONTRA VIRUS.
SILENCIO [Poesía 1994-2021] (2021)
![SILENCIO [Poesía 1994-2021] (2021)](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWKfeoO4PFThQIlAQkzWmVUX6rmJU3iJ0nttYtce-XMnsf8AbbcP_ohL7PmYSsJaXdOGlxVotNcCCd4mTk22tY9gPAbH6m9ycNw39MdyNsrv0FCLNDy3BvsJal_fRAtyIgjsEQFiJMi_WA2US6vldSWpeGwG2i6gli73egNhYJfqsQPy7P5AVQANOMdx8b=s1050)
José Antonio Santano
ALTA LUCIÉRNAGA. 2021
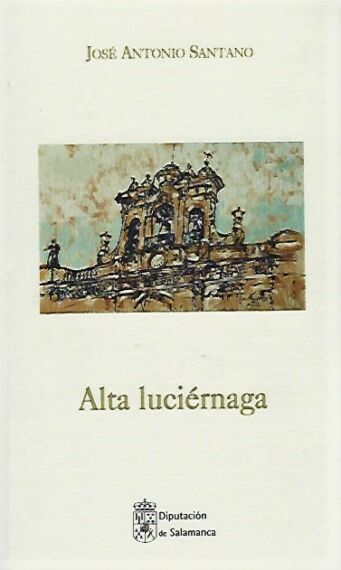
JOSÉ ANTONIO SANTANO
Dos orillas.2020

Marparaíso.2019

TIEMPO GRIS DE COSMOS 2014
ISBN: 13: 978-84-942992-3-0
Clasificación: Poesía.
Tamaño: 14x21 cm
Idioma de publicación: Castellano
Edición: 1ª Ed.1ª Impr.
Fecha de impresión: Noviembre 2014
Encuadernación: Rústica con solapa
Páginas: 104
PVP: 12€
Colección: Daraxa
José Antonio Santano, en Tiempo gris de cosmos, articula un canto para “todos los habitantes del planeta”, una poetización de la realidad actual, de “abisales conductas, de feroces decretos / y sentencias, de gritos que enmudecen / en las paredes de las casas / […] / Pienso en la estricta ley del poderoso / clavándose en la carne como lanza, / en sus manos manchadas de sangre, / en sus actos inmorales, / en su oratoria de muerte”.
Por eso se adentra en la libertad de los fondos marinos de los sueños, de la fraternidad, de los bosques, para hospedarse junto al hombre marginado y ser el otro, el padre de los desheredados en un lorquiano romance sonámbulo donde, intertextualizando al granadino, afirma, superando el egocentrismo y derramándose en la otredad, “y yo que no soy yo”, ni su casa, la Tierra, es ya su casa.
José Cabrera Martos
Memorial de silencios. 2014

He vuelto, como cada día he vuelto para enterrar los chopos bajo el rostro de los sueños, la estela del pasado, el vuelo de las manos en otoño. He vuelto para hundierme en el sonido desgarrado y monótono de teclas que en el blanco papel se precipitan, o en las horas perdidas, en despachos misteriosos de pálidos sillones. He vuelto como siempre, como siempre, para contar silencios de ultratumba -como siempre- que manchan la memoria de sangre y soledades, como siempre. He vuelto como siempre, como siempre, exhausto, con el drama en las pupilas, borracho de naufragios y derrotas.
El oro líquido.2008
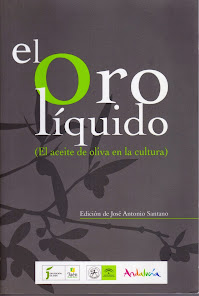
El oro líquido. El aceite de oliva en la cultura. 2008 VVAA. El oro líquido. El aceite de oliva en la cultura. Edición de José Antonio Santano. Epílogo de Miguel Naveros. Diputación de Jaén. 2008.