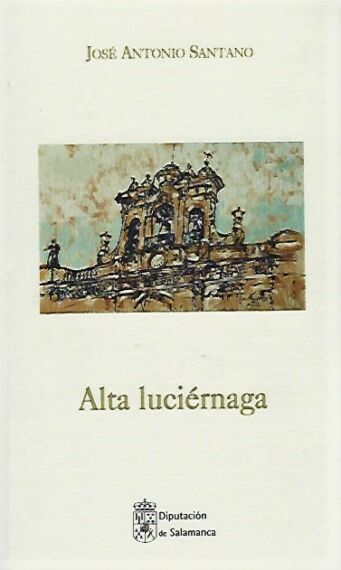Aquella lejana tarde, el profesor se hallaba en casa. Escuchaba la radio. Afuera nevaba. A través del cristal observaba cómo caían pequeños copos, de nieve, lentamente, dibujando en el aire un paisaje indescriptible. El frío penetraba por todos sitios, a pesar de tener los radiadores encendidos y no el comedor muy grande. Escuchó primero algunas voces, luego una interminable ráfaga de disparos y más tarde la música militar ocupó por entero la estancia, y un dolor intenso recorrió su cuerpo de arriba a abajo. Supo entonces que la vida valía muy poco. El nerviosismo se apoderó de él. Durante el tiempo que duró la carrera había estado comprometido con el movimiento estudiantil y fue un agitador nato, un defensor de causas perdidas. La vida –pensó- vuelve a estar en manos del ejército: los tanques en la calle, los dimes y diretes de un lado para otro, la urgencia de la palabra era decisiva: unos esperaban órdenes, otros las daban sin más, y en aquel desaguisado, la tristeza y el miedo volvió a instalarse en todos los hogares.
En cada casa la radio se convirtió en principio y fin de la propia existencia, también de la del profesor y su familia. Todo parecía retroceder muy rápidamente a un tiempo de oscuridad y silencios, a un mundo demoníaco y salvaje, aterrador. El profesor miraba a su esposa de soslayo e intentaba aparentar una calma inexistente. A partir de entonces las cosas cambiaron radicalmente, en lo más profundo de su ser sintió la desolación y la angustia de quien se sabe perdido en un inmenso bosque.
Después del tiempo transcurrido, nada más y nada menos que treinta años, la herida sangra aún, y el recuerdo, una radio: Radio Tristeza.


![SILENCIO [Poesía 1994-2021] (2021)](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWKfeoO4PFThQIlAQkzWmVUX6rmJU3iJ0nttYtce-XMnsf8AbbcP_ohL7PmYSsJaXdOGlxVotNcCCd4mTk22tY9gPAbH6m9ycNw39MdyNsrv0FCLNDy3BvsJal_fRAtyIgjsEQFiJMi_WA2US6vldSWpeGwG2i6gli73egNhYJfqsQPy7P5AVQANOMdx8b=s1050)