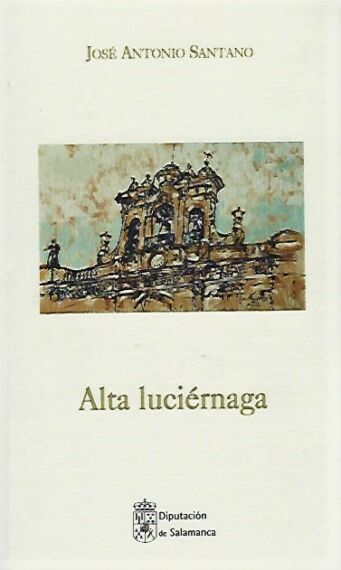Cuando toda la luz del día se transforma en una densa nube negra, como si una lluvia de gritos estuviera a punto de estallar sobre la faz de la tierra, una absurda música se instala en los tímpanos y los hace sangrar para siempre. Quizá, ellos, incomprensiblemente, vencidos por el dolor de la herida, no supieron sino abrasarse en el fuego de los ojos y ocupar el espacio de los besos con el agrio silencio de un cuerpo de niña en los brazos.
Un solo gesto bastó, una sola mirada, para que el llanto rompiera dentro, en las profundas aguas, en el cálido vientre del alba, en los alrededores de la calle, en los acantilados, en un mar de caricias y labios.
Todo ha cambiado, así, en un segundo. Ellos, que sintieron en sus dedos la luz de los amaneceres y el silencio de las noches de otoño, nada pudieron contra la oscuridad de la tarde. Y huyeron, hacia otra ciudad. A la ciudad de los sueños –sus sueños-, al jardín de la infancia que ella, ahora, en su regazo arropa.
El tiempo fue un cuchillo afilado. Transcurrieron los días, y en las paredes de aquella estancia blanca y fría quedaron las huellas de unas manos de niña. Acecharon las sombras que en la noche se ocultan y nada fue ya lo mismo. Fue cayendo la lluvia en los tejados del alma, y entre tanto, sus dedos de niña a los silencios se enredan.
La soledad sitia la blanca espera. Y ellos, desde la nada, la vida entera abarcan. Mediaron madrugadas y silencios en aquella sala de espera que anhelaba la vida. Temblaron las baldosas cuando, la niña, abriendo los ojos, el corazón y el alma, de nuevo vida fuera.
Sucedió todo muy deprisa, al filo del alba. El tiempo despierta con la sonrisa encendida por el claro rumor de las aguas, de la vida, los sueños, la esperanza.


![SILENCIO [Poesía 1994-2021] (2021)](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiWKfeoO4PFThQIlAQkzWmVUX6rmJU3iJ0nttYtce-XMnsf8AbbcP_ohL7PmYSsJaXdOGlxVotNcCCd4mTk22tY9gPAbH6m9ycNw39MdyNsrv0FCLNDy3BvsJal_fRAtyIgjsEQFiJMi_WA2US6vldSWpeGwG2i6gli73egNhYJfqsQPy7P5AVQANOMdx8b=s1050)